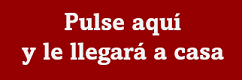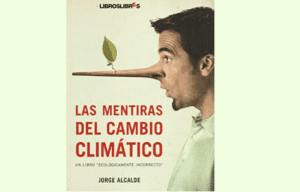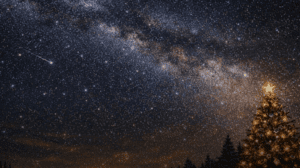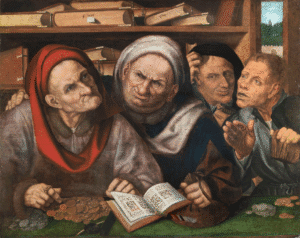Una ola de pánico recorre las redacciones francesas y de Occidente en general. El anuncio de Mark Zuckerberg, jefe de Meta, de que dejará de financiar en Estados Unidos la verificación de hechos con el fin de controlar los contenidos publicados en las plataformas del grupo está agitando a la prensa sistémica y a sus defensores. Algunos, como Clara Chappaz, ministra francesa de Economía Digital e Inteligencia Artificial, ya están imaginando formas de contrarrestar los anuncios del jefe de Facebook y «garantizar que las opiniones falsas sean eliminadas de la plataforma». Rápidamente interpelada por el presentador del programa, la ministra se corrigió y dijo que había querido decir «informaciones falsas» y no «opiniones falsas». Este lapsus linguæ —¿pero fue realmente un lapsus linguæ?— es indicativo del estado de ánimo de muchos fact-checkers que, desde hace varios años, se proclaman expertos en los hechos y califican la información de «buena». Pero, como resume Zuckerberg, los fact-checkers de los principales medios de comunicación han fracasado y “han mostrado demasiada parcialidad». Hay demasiados ejemplos…
Cambio de algoritmos
Uno de los más emblemáticos: el caso de Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense. En 2020, con la campaña presidencial en pleno apogeo al otro lado del Atlántico, el New York Post publicó una serie de imágenes y correos electrónicos extraídos del ordenador del hijo de Biden. La información fue inmediatamente suprimida en las redes sociales. Los algoritmos de las plataformas fueron modificados para que los artículos y publicaciones que informaban sobre el asunto no tuvieran repercusión en los medios de comunicación. La prensa sistémica no investigó. Peor aún, denunció «teorías conspirativas procedentes de la ultraderecha». La emisora de radio pública RFI publicó un artículo sobre el asunto en su página web en el que los redactores denunciaban una «historia blanqueada sin base alguna». En otras palabras, todo el asunto no era más que una estrategia del bando de Donald Trump para debilitar a su principal rival en la carrera hacia la Casa Blanca. Una vez concluidas las elecciones y elegido Joe Biden, los medios estadounidenses empezaron por fin a autentificar ciertos documentos. Un caso con interminables giros que demuestra claramente la bancarrota de los llamados organismos de verificación…
Un cambio de título a escondidas
En Francia y en casi todos los países occidentales, durante mucho tiempo, temas como la inmigración estuvieron vetados por los organismos de verificación. Ciertos temas se consideraban tabú y podían hacer que te «procesaran por incitar al odio racial», señala Pierre Sautarel, creador del periódico digital Fdesouche. Un ejemplo de tema censurado: la posible presencia de terroristas entre la avalancha de inmigrantes ilegales. Plantear esta idea antes de 2015 conllevaba automáticamente una condena por fake news. Numerosos artículos de prensa, publicados por los medios más reconocidos y supuestamente serios, acusaban de «fantasía<», «miedo», «rumores falsos» o «intoxicación» a quienes proponían tales ideas.
En septiembre de 2015, France Inter titulaba «Réfugiés: le fantasme de l’infiltration» (Refugiados: la fantasía de la infiltración). Pero dos meses después, tras los atentados del Bataclan, el periódico Boulevard Voltaire observó que la emisora pública había cambiado discretamente el título de su artículo, ahora titulado «¿Terroristas entre los migrantes?». ¿Se autoriza ahora la hipótesis? Durante el juicio de los atentados de noviembre de 2015, François Hollande reveló, por otra parte, que el ejecutivo «sabía que algunos individuos se habían colocado en el flujo de refugiados para engañar a la vigilancia». Prueba, pues, del error —¿deliberado? — de los autoproclamados fact-checkers.
¿Y cómo no mencionar el periodo de la crisis sanitaria durante el cual hubo tanta censura, afirmación y negación? Recordemos que un auditor del servicio público prometió que no se exigiría el carné sanitario para ir al restaurante…
El fracaso de los «perseguidores de bulos» no sólo ha dañado su credibilidad, sino la de los medios de comunicación en su conjunto. Según la última encuesta del periódico La Croix, el 62% de los franceses no confía en los medios cuando se trata de cubrir noticias importantes. ¿Es posible que algunos de nuestros colegas deban recapacitar?
© Boulevard Voltaire
Lo que no es un bulo es lo que Javier Ruiz Portella cuenta sobre la historia de
Margherita Sarfatti y Mussoliini
Los lectores de El Manifiesto aún pueden pillar el libro a mitad de precio
(11 € en lugar de 22 €)
En papel o en PDF

Artículos relacionados
El prólogo de Hughes
“La musa y la masa”, por Sertorio
“El fascismo no fue lo que nos han contado“, por Giulia Santangelo