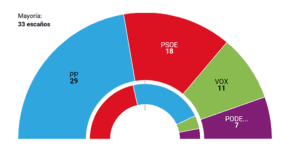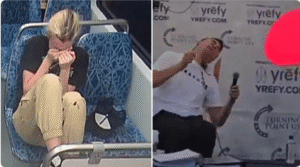En lugar de tanto llenarnos la boca con «Libertad y Democracia, Democracia y Libertad», bueno sería que nos interrogáramos profundamente sobre si realmente vivimos en democracia y libertad.
A veces un solo hecho, uno solo, actúa como detonador que hace estallar y concatenarse toda una cantidad de otros hechos. Así sucedió con el brutal asesinato de Charle Kirk, el pasado mes de septiembre, en Estados Unidos. Las cosas que aquel asesinato puso al descubierto no fueron cosas baladíes; se trata de cosas que, dejando al rey desnudo, nos obligan a no escurrir más el bulto y, agarrando el toro por los cuernos, interrogarnos sobre el orden político —«democrático» es su nombre— que rige nuestras vidas.
Por un lado, ningún sistema democrático —es más, ningún orden legal, ningún Estado que no estuviera convertido en una jauría salvaje— puede sostenerse ahí donde, como ha sucedido en Estados Unidos, una de las dos partes que se enfrentan en la sociedad asesina o trata de matar a os dde los grandes líderes de la otra parte —Donald Trump (dos atentados) y Charlie Kirk—, al tiempo que, perdiendo todo recato y decencia, los partidarios de dichos asesinatos saltan de júbilo al haber conseguido cobrarse la última pieza. «¡Lo conseguimos! Charlie en el cuello. Uno menos para el fascismo», podían leer entre risotadas y abrazos el medio millón de visitantes de TikTok que visualizaron tal infamia junto con muchas otras más.
Pero eso —lo que cabe esperar de progres y antifas— no es nada nuevo; ya lo sabíamos… o deberíamos saberlo. Lo que sí es nuevo es que el asesinato del activista de derechas nos lleva o debería llevarnos a nosotros, a los del otro lado, a ir al fondo, a interrogar en su raíz los principios mismos de la democracia. Empezando por el primero: la libertad de expresión, ese gran principio —ese irrenunciable tesoro— que es cada vez más vulnerado por el Sistema, hasta el punto de que quienes nos hemos convertido hoy en sus principales valedores somos los identitarios de derechas, esos violentos extremistas a los que se tilda de «fascistas».
Frente a quienes, desde el Establishment, matan por ideas o ejercen su censura en los grandes medios de manipulación de masas, frente a todos ellos nos corresponde defender tanto la libertad de expresión como las libertades cívicas en general. Ahora bien, hay que defenderlas siempre que ello no signifique caer en la mansedumbre buenista que corroe a la democracia; hay que hacerlo siempre que la defensa de las libertades no implique consentir los delirios propagados bajo su amparo, siempre que su defensa no equivalga a poner, frente a la violencia que avasalla, «la otra mejilla».
Ello significa que, junto a multitud de cuestiones que son discutibles y opinables, hay otras que, simplemente, no lo son ni pueden serlo. No es opinable, no es discutible que sólo hay dos sexos (hoy llamados «géneros») entre los humanos; no es opinable, no es discutible que las creaciones del espíritu son, como mínimo, tan importantes como las económicas (en realidad lo son más); no es opinable, no es discutible que formamos parte de una civilización alzada sobre los pilares de lo bello, lo justo y lo verdadero; esa misma civilización que corre el riesgo de desintegrarse en medio de la multiplicidad étnica y cultural impuesta por el Gran Remplazo de nuestros pueblos; no es opinable, no es discutible, en fin, que somos hijos de nuestros muertos y herederos de un pasado que, lejos de pasar, nos marca de forma indeleble al tiempo que nos proyecta hacia el futuro.
Decir que tales cuestiones no son discutibles u opinables implica decir que, contrariamente a lo que pretende la almibarada mansedumbre democrática (aunque es más exacto llamarla «democratista»), la libertad de expresión nunca puede ser absoluta. Si pretendiera serlo, ello nos llevaría —nos está llevando—a la disolución nihilista, a la desagregación de todo orden. Aplicada en términos absolutos, la libertad de expresión significa que todo es igual de válido y de verdadero…, de modo que nada en realidad lo es. Nada es ni verdadero ni falso ahí donde todas las ideas, todas las opiniones —incluidas las que impugnan los fundamentos de la biología humana, o las que refutan el orden establecido por la naturaleza, o las que niegan la naturaleza comunitaria e históricamente arraigada de los hombres— pretenden ser igual de válidas, igual de legítimas, igual de verdaderas…: igual de indiferentes, pues, que las contrarias. Por maléficas que sean tales ideas, por nefasto que resulte ponerlas en práctica, por aberrantes que sean las absurdidades así propaladas, todo el mundo tiene teóricamente derecho a difundir las sandeces o maldades que sea y a ser rebatido con total respeto y tolerancia.
Dialogar con los propagadores de tales ideas, disputar con ellos, rebatir sus opiniones y poner de manifiesto sus errores, era lo que hacía precisamente el bueno de Charlie Kirk. Buscaba el diálogo con sus enemigos, trataba de convencerlos… hasta que los otros, ayunos de razones que oponerle, se convencieron de que más valía ir a buscar un rifle.
Ahora bien, imbuido del profundo espíritu cristiano que lo caracterizaba, ¿no hacía bien, ejemplarmente bien, Charlie Kirk al tratar de amansar la fiera y convencer al monstruo? ¿No es de ensalzar un espíritu tan dialogante, una actitud tan comprensiva? Tanto el cristianismo como la democracia consideran que, por encima de maldades y perversidades, todos los hombres comparten un mismo fondo que los hace iguales o, en todo caso, igualmente redimibles. Si ello es así, ¿no hay que entonar cantos de alabanza hacia ese mártir de la libertad y la tolerancia que llevó lo más lejos posible el amor o la falta de odio hacia unos enemigos que no sólo eran los suyos, sino los de la civilización?
«¡No!», contestó su amigo Donald Trump. Lo hizo saltándose formalismos (bien acostumbrados nos tiene a ello…) y dando muestras de gran coraje al replicar en medio de la oración fúnebre que estaba pronunciando ante la nación entera. «Charlie Kirk —declaró el presidente— no odiaba a sus adversarios, quería lo mejor para ellos…., y ahí es donde yo discrepo de Charlie. Lo siento, Erika —añadió, dirigiéndose a su viuda—, yo odio a mis adversarios y no quiero lo mejor para ellos.»
¿Qué hacer frente al enemigo?
La respuesta es tan obvia que la pregunta hasta parece absurda. Y, sin embargo, la pregunta es necesaria: tal es la delicuescencia en la que baña el democratismo. ¿Qué hacer frente al enemigo? ¡Combatirlo, pardiez! Y reconocerlo, diferenciarlo del amigo. Saber que, como enseñó Carl Schmidt, todo el ámbito de lo político se articula a través d la correlación amigo-enemigo. (Lo cual implica que el Bien que se defiende y el Mal que se ataca se sitúan exclusivamente en el ámbito de lo político, en el terreno de la historia; no en el campo de la moral ni de ninguna trascendencia, no entre las nubes de un Mal —o de un Bien— pretendidamente absoluto o metafísico.)
Digámoslo con otras palabras. Se trata de librarnos del buenismo que empaña nuestra vida y corroe nuestro vigor; se trata de escapar de la blandenguería que, diluyendo a nuestras sociedades, les hace tolerar tanto la invasión venida desde fuera como las necedades desarrolladas desde dentro.
Se trata, con otras palabras, de modificar profundamente la democracia y su democratismo igualitario. Pero no se trata en absoluto de acabar con ella, no se trata de establecer ninguna tiranía. Se trata, al contrario, de robustecer la libertad que la democracia debería implicar, pero que no implica, pues se halla presidida por la más insidiosa de las imposturas: por el engaño que pretende (y logra) hacernos creer que, por el mero hecho de escoger cada cuatro años entre papeletas electorales que, hasta hace muy poco, eran perfectamente intercambiables —, el poder se halla asentado en la voluntad popular.
Es cierto, no eran en absoluto intercambiables las papeletas a favor, por ejemplo, de Kamala Harris y de Donald Trump. Es el sistema democrático-electoral el que le dio a éste el triunfo. Pero aparte de que ese mismo sistema es el que, con sus corruptelas y pucherazos, le había hurtado el triunfo cuatro años antes, todavía no sabemos qué vaya a pasar en los años venideros, qué artimañas puedan urdir (desde el asesinato hasta el fraude o la pura y simple anulación de resultados electorales, como en Rumanía) para impedir que sigan llegando al poder las fuerzas i-liberales que en tantos países se están acercando a él.
Sea como sea, estamos aún lejos de que se comprenda toda la impostura en que han consistido hasta ahora los juegos y rejuegos del gran tinglado parlamentario-electoral. Aún estamos lejos, en una palabra, de combatir con toda la fuerza requerida a los enemigos de la grandeza, la belleza y la libertad; aún estamos lejos, en fin, del día en que se abra, vigoroso, poderoso y hermoso, un nuevo orden del mundo.
El punto de inflexión
Y, sin embargo, entre brumas, contradicciones y asechanzas empieza ya a vislumbrarse ese «punto de inflexión» por el que combatía Charlie Kirk. Lo prueban tres hechos: las emociones y pasiones que ha desatado su propio asesinato; todo el tsunami originado por esa especie de «revolución conservadora» emprendida por Donald Trump; y un tercer hecho, «menor» tan sólo por las dimensiones del país, pero tan grande, si no más, que la revolución de Trump: la emprendida por Nayib Bukele en El Salvador.
Nunca, en toda la larga historia de la democracia y de su democratismo, se había asistido a nada parecido. Miles son, en Estados Unidos, los despedidos de su trabajo, ya sea porque sus empleos han desaparecido al ser desmantelados cantidad de chiringuitos LGTBIQ+, o ya sea por tratarse de propagandistas activos de dicha ideología.
Todo ello se lleva a cabo, además, sin ápice de mala conciencia. «Es bueno que estas personas pierdan sus trabajos —declaró Matt Walsh, compañero de Charlie Kirk en el Daily Wire—. Es bueno que sean avergonzadas y humilladas y que tengan que vivir con las repercusiones de sus actos durante el resto de sus vidas. Es bueno que se despierten cada día hasta que se mueran deseando no haber dicho lo que dijeron. No podemos tener una sociedad civilizada y decente sin que haya graves consecuencias sociales para las personas que expresan públicamente sentimientos como éstos. Tales personas son bárbaras. Salvajes. Y deben ser tratadas como tales. La “libertad de expresión” no significa que debamos actuar de otra manera que con repulsa y disgusto hacia quienes dicen cosas repugnantes y repulsivas».
Por razones tácticas y propagandísticas más que comprensibles, el propio Nayib Bukele suele calificar de plenamente democráticas las acciones represivas que han convertido a El Salvador en el país próspero y pacífico que es hoy. Pero quien habla ahí es el propagandista. Reconozcámoslo: tales acciones —las condiciones penitenciarias que pesan sobre los terroristas— nada tienen de democráticas. Lo que sí es democrático es el masivo, clamoroso apoyo que el pueblo salvadoreño otorga, tanto en las urnas como en el vivir cotidiano, a la acción política de su presidente. Lo que en cambio constituye toda una refutación de los principios liberal-democráticos es el sistema represivo que ha obrado en El Salvador el milagro de convertir al más violento y descompuesto de los países en el más pacífico y ordenado.
Pero ello ha sido a costa de transgredir determinados e importantes principios del ordenamiento liberal. La transgresión no estriba en haber detenido desde 2022 a más de 86.000 pandilleros de las terroríficas maras que, secuestrando y asesinando, habían convertido al país en un infierno. Lo que se ha transgredido en El Salvador, lo que, para transformar al país más peligroso en el más pacífico, se ha tenido que abandonar es la gran mansedumbre democrática, esa blandura del ánimo que, creyendo que todos los hombres son iguales, cree también que todos son esencialmente igualmente buenos. Pero resulta, ¡ay!, que a algunos les da por delinquir, robar, matar…, de modo que, aun sintiéndolo en el alma, no le queda a la mansedumbre liberal más remedio que recluirlos (pero por el menor tiempo posible) en cárceles casi tan cómodas y gratas como un hotel. Dicho con otras palabras, en el mundo liberal, el encarcelamiento no tiene por finalidad primera castigar, dar ejemplo y restablecer el orden social que el crimen ha quebrantado. No es eso lo que principalmente se busca. El verdadero objetivo es redimir a quien se descarrió una vez (o varias, o muchas…), a fin de que, enderezando sus pasos, vuelva por la senda que nunca hubiera debido abandonar.
Nada de eso persigue el régimen penitenciario implantado por el gobierno de Nayib Bukele. Son de tal calibre las atrocidades cometidas por las mafias de pandilleros que no cabe para ellos, irrecuperables como son, redención alguna. Lo que importa, lo que se busca, es el bien de la comunidad, el Bien Común: no el bien individual de quienes, habiendo asolado al país durante años, sufren ahora durísimas condiciones carcelarias —no tienen derecho ni a visitas ni a diversiones, y muchos no van volver a ver nunca más la luz del sol— en la inmensa cárcel construida exprofeso para ellos.
Lo que se persigue de tal modo son dos cosas. Una, tan simbólica como indispensable: dar a las víctimas y a sus familias la reparación que otorga el castigo impuesto a quienes extorsionaron, secuestraron, mataron… El otro objetivo es de índole práctica. Se trata, por un lado, de impedir que, saliendo algún día en libertad (las condenas para los grandes criminales son de decenas de años), pudieran dichos personajes volver a las andadas; y se trata, por otro lado, de que cunda el pánico entre aquellos de sus colegas que, habiéndose quedado en la calle, pudieran tener ganas de constituir nuevas pandillas y cometer nuevos crímenes.
Las consecuencias de tales medidas son de sobra conocidas. El Salvador, uno de los países más violentos y peligrosos del mundo, se ha convertido en el brevísimo plazo de tres años en un auténtico remanso de paz, en el país más seguro…, así como en el más libre.
Sí, en el más libre también. Porque la libertad no consiste en ninguna de estas dos cosas. No consiste, como decíamos, en escoger cada cuatro años entre dos o tres partidos que piensan fundamentalmente igual y persiguen básicamente lo mismo.
(Los partidos, por lo demás, siguen existiendo en El Salvador, así como las elecciones en las que Nayib Bukele y los suyos son aclamados y plebiscitados por un pueblo que adora a su presidente y lo sostiene con el más democrático fervor.)
La libertad, por otra parte, tampoco consiste en unos «derechos humanos» que, a partir del momento en que se contraponen a los derechos de la comunidad, se convierten en «derechos a la inhumanidad».
Qué importa que los criminales salvadoreños tengan conculcada una parte de los derechos de los que gozarían en cualquier país liberal; qué importa que lo mismo suceda con quienes en Estados Unidos promueven, entre otras cosas, la mutilación genital y la indiferenciación sexual. Lo que importa no son los derechos formales que, escritos con redondeadas letras, llenan los códigos jurídicos de la democracia liberal. Lo que importa no es ese espíritu leguleyo que diluye la democracia convirtiéndola en democratismo. Lo que importa no es lo formal, lo superficial, sino lo sustancial, lo mollar. Lo que importa, en una palabra, es eso de lo que ya nos habíamos casi olvidado y que tiene por nombre el Bien Común.