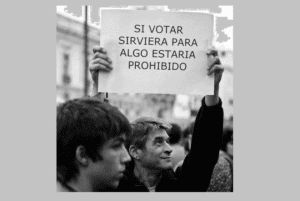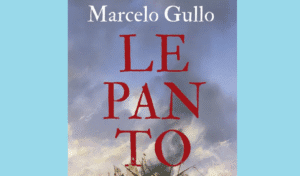En las últimas décadas, los países occidentales han tendido a un crecimiento económico más lento, un mayor endeudamiento y una creciente desintegración familiar y social, como lo demuestran diversos indicadores. Por lo tanto, la evaluación subjetiva de que vivimos en una era de decadencia de la civilización está, en cierta medida, respaldada por pruebas contundentes.
La pérdida de valores es evidente tanto en el ámbito privado como en el público, al igual que el aumento de familias desintegradas y la consiguiente disminución de la felicidad individual. Asimismo, existe una falta de cohesión social que fomenta el malestar interno, la creciente irritación ante la percepción de que el sistema no funciona y un empobrecimiento encubierto, disimulado por estadísticas oficiales poco realistas.
Finalmente, el Estado y su aparato burocrático gozan de un poder exorbitante que ha crecido en paralelo al tremendo declive de la libertad personal de los ciudadanos, que ahora es claramente inferior a la que disfrutaban hace cuarenta o cincuenta años (España incluida).
En una serie de cuatro artículos, que amplían el texto de una conferencia que di este verano, intentaré arrojar luz sobre esta cuestión, que a menudo se pasa por alto en el debate público.
Los cinco experimentos
¿Estamos mejor o peor que hace cincuenta años? ¿Qué está pasando en Occidente? ¿Qué ha cambiado? Fundamentalmente, lo que ha cambiado es que las sociedades occidentales están llevando a cabo cinco experimentos, una idea que concebí por primera vez en una charla que di en Inglaterra hace una década, pero que nunca se había desarrollado en español.
Un experimento consiste en probar las virtudes y propiedades de algo para ver si funciona bien o no. El problema es que realizamos estos experimentos sin ser conscientes de que son solo eso: experimentos. No juzgamos si funcionan bien o no, sino que los consideramos avances axiomáticos de la civilización, es decir, «progreso», esa palabra fetiche.
Sin embargo, como dijo Churchill, «por muy hermosa que sea la estrategia, de vez en cuando hay que fijarse en los resultados». Eso es lo que pretendo hacer.
El primer experimento: el Estado Leviatán
El primer experimento es el Estado Gigante o Estado Leviatán, en la acertada expresión del difunto profesor español Dalmacio Negro. Pocas personas son conscientes de hasta qué punto el tamaño del Estado que hoy damos por sentado constituye una anomalía histórica.
Midamos el tamaño del Estado con las cifras de gasto público. Hasta principios del siglo XIX, el gasto público en los países occidentales oscilaba entre el 5% y el 7% del PIB, y la mitad correspondía a gasto militar; a principios del siglo XX, el gasto público aún era inferior al 10% del PIB, incluso en los países nórdicos, ahora conocidos como paradigmas del Estado de bienestar. Hoy, el gasto público en Europa se acerca al 50% del PIB, lo que significa que se ha decuplicado en dos siglos.
Impuestos extremadamente altos: otra novedad histórica
Este tremendo gasto público se ha financiado fundamentalmente a través de los impuestos, el arma coercitivo-extractiva del Estado, cuyo componente principal son los impuestos sobre la renta permanente.
Esta es también otra invención reciente que ha acompañado la creación del Estado Leviatán. De hecho, el primer impuesto permanente no se introdujo hasta 1842 en Gran Bretaña, mientras que Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países no lo introdujeron hasta entre 1913 y 1925. España no introdujo un impuesto permanente sobre la renta hasta 1932, y Suiza no implementó un impuesto federal permanente sobre la renta hasta 1983. En términos históricos, esto es equivalente a ayer.
Cabe señalar que, inicialmente, los tipos impositivos del impuesto sobre la renta oscilaban entre el 1 % y el 7 % de la renta anual (como era el caso en España en 1932). Hoy en día, no es raro encontrar tipos impositivos marginales del 50 %, considerados «normales» (cabe mencionar que los países anglosajones tuvieron tipos marginales incluso más altos en algunos años de la segunda mitad del siglo XX).
El expolio fiscal no se limita al impuesto sobre la renta sino que se complementa con una miríada de impuestos directos e indirectos a los que se aplican diferentes retenciones y fechas de pago para que el nivel abusivo de tributación pase desapercibido.
Sumando todos ellos, los impuestos se llevan de media el 65% de lo que gana cada trabajador español: dos de cada tres euros los roba el Estado, ante la extraña pasividad de la población (robar: “tomar o apoderarse por violencia o fuerza de lo que es ajeno”).
La vocación totalitaria del Estado de bienestar
La excusa creada para justificar este saqueo es el llamado Estado del bienestar, al que Peter Sloterdijk llama el “Estado fiscal” y Gustave Thibon, con más acierto aún, el “Estado vampiro”.
Naturalmente, cualquier sociedad que aspire a considerarse civilizada tiene el deber moral de cuidar a los más débiles, a aquellos que no pueden valerse por sí mismos, ya sea temporal o permanentemente. Sin embargo, los más débiles, por definición, son una minoría, y las minorías son de escaso interés para el Estado de Bienestar, que es un concepto político.
El Estado de Bienestar o Estado Vampiro no busca acabar con la pobreza, sino otorgar más poder a la clase política utilizando fines supuestamente caritativos como excusa. Conceptualmente, se basa en el engaño, pues promete una falsa sensación de seguridad a cambio de algo muy real: nuestra libertad, que siempre tiene menos defensores de los que parece.
De hecho, la libertad implica responsabilidad, esfuerzo, tomar decisiones y cometer errores, y aceptar las consecuencias. De hecho, la libertad puede ser aterradora, y la clase política la explota hábilmente.
La naturaleza ambivalente de la libertad para los hombres (atracción/rechazo) no es precisamente nueva. El Libro del Éxodo, escrito hace 3500 años, relata cómo el pueblo judío murmuró contra Moisés a pesar de que acababa de liberarlos de la esclavitud: “¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de una olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos!” (Éxodo 16:3). Este era el valor de la libertad: una olla de carne y pan en abundancia. La naturaleza humana no ha cambiado, y los ciudadanos mansos de los modernos Estados de Bienestar hacen exactamente el mismo sacrificio.
«Tú trabajas, yo redistribuyo», nos dicen los políticos. En efecto, el saqueo se disfraza con el engañoso concepto de redistribución de la riqueza, ese destructor encubierto de la propiedad privada —y, por lo tanto, de la libertad—, lo cual constituye otra falacia: como dice Jouvenel, la redistribución de la riqueza es en realidad una redistribución del poder, del individuo al Estado, es decir, a la clase política que lo controla. Esto explica por qué la vampírica clase política defiende con tanto vigor la redistribución de la riqueza.
El pensador colombiano Nicolás Gómez-Dávila afirmó que «la política sabia es el arte de fortalecer la sociedad y debilitar el Estado». Pues bien, hemos hecho exactamente lo contrario: la política insensata de debilitar la sociedad y fortalecer el Estado.
El segundo experimento: una deuda gigantesca
Cuando los impuestos son insuficientes para alimentar la voracidad insaciable del Estado Leviatán, los políticos se endeudan, en nuestro nombre, pero sin nuestro consentimiento. Por lo tanto, el segundo experimento es un endeudamiento gigantesco.
La deuda es un espejismo, significa consumir la riqueza del futuro en el presente, es pan para hoy y hambre para mañana y, como nos permite vivir por encima de nuestras posibilidades, significa también una evasión de la realidad.
La deuda también es injusta: la generación actual vive a expensas de las futuras. Finalmente, es una adicción que solo se cura con el dolor de la abstinencia. Sin embargo, en nuestras sociedades democráticas, donde los políticos se dedican a adular a las masas, ¿quién votará por alguien que promete sufrimiento?
Una vez más, una comparación histórica resulta reveladora. A principios del siglo XX, un presupuesto equilibrado era la norma, salvo en tiempos de guerra, y la deuda pública fluctuaba entre el 7 % y el 10 % del PIB. Hoy, en varios países occidentales, la deuda pública supera el 100 % del PIB. De igual manera, hace un siglo, el empleo público como porcentaje de la población activa era minúsculo, entre el 3 % y el 5 %. Hoy, en los países de la OCDE, esta cifra es del 19 %.
España es un ejemplo perfecto: en 1974 (cerca del final del franquismo), la deuda pública rondaba el 7% del PIB y hoy supera el 103%; la presión fiscal era entonces la mitad de la actual y había sólo 800.000 funcionarios, mientras que hoy hay más de 3 millones, algunos de los cuales son parásitos que sólo sirven para castigar y obstaculizar a la población trabajadora y productiva.
El tercer experimento: la inflación real
Después del Estado Leviatán y la gigantesca deuda, el tercer experimento es el sistema de moneda fiduciaria, donde la moneda de cada país no tiene más respaldo que la confianza en el poder político, al que no me atrevería a calificar como AAA.
Bajo este sistema, establecido en 1971 tras el fin de Bretton Woods, el poder político —a través de los bancos centrales, que no son más que otra rama del poder— puede aumentar la base monetaria a voluntad e influir decisivamente en la oferta monetaria. Salvo en la China del siglo XI, prácticamente no existen precedentes históricos de este sistema. De hecho, en 1971, el gobierno estadounidense rompió todos los vínculos entre el dólar y el oro, otorgándose la facultad de imprimir dinero a voluntad para hacer frente al gasto público descontrolado. Lo hizo, por cierto, de forma “temporal”, como declaró sin complejos el secretario del Tesoro Connally para tranquilizar a los mercados, ya que los políticos siempre etiquetan inicialmente cualquier impuesto permanente o medida absurda como temporal.
Pues bien, 1971 marca el momento en que, tras hacer promesas, subir los impuestos y endeudarse hasta las cejas, y cuando ningún prestamista en su sano juicio les prestaba ni un céntimo más, los políticos occidentales decidieron que era más fácil imprimir dinero, y no han mirado atrás. Desde entonces, la vida les ha sido mucho más fácil, mientras que sus acciones se han vuelto mucho más dañinas para las sociedades que dirigen.
Este sistema monetario parece inofensivo por un tiempo, pero siempre termina sucumbiendo a esa fuerza destructora llamada inflación, que conduce a la erosión lenta pero implacable de las economías domésticas, causando el empobrecimiento paulatino de la población, que ve sus gastos (que aumentan al ritmo de la inflación real) crecer más rápido que sus ingresos (que, en el mejor de los casos, aumentan al ritmo de un IPC cocinado y por lo tanto irreal) [1] .
Conclusión
Como hemos visto, los tres primeros experimentos que está llevando a cabo Occidente son el aumento exorbitante del tamaño del Estado (y de sus impuestos), el endeudamiento gigantesco y la inflación real (no publicitada), que erosiona silenciosamente la riqueza de los ciudadanos, completamente indefensos ante ella.
Estos tres experimentos son corolarios lógicos del cuarto experimento, que es la mayor vaca sagrada de nuestros tiempos y por lo tanto merece un artículo propio.
[1] Para simplificar he sacrificado el rigor conceptual en el sentido de que el aumento de precios es consecuencia de la inflación monetaria, pero no la inflación en sí misma.
© Blog de Fernando del Pino Calvo-Sotelo