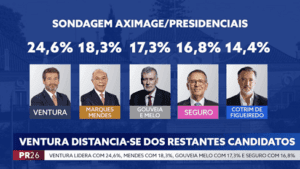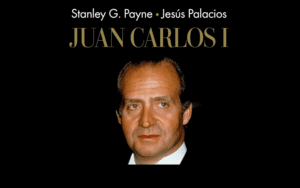El nacionalismo occidental europeo está condenado. Antiguamente, el orgullo nacional era el motor de la política y la sociedad, pero hoy en día sólo quedan algunos vestigios ceremoniales. Se ven banderas ondeando en eventos deportivos, trajes tradicionales en desfiles folclóricos y se canta el himno nacional cada año en la fiesta nacional [en España ni siquiera se canta… N. de la Red.]. Pero estos símbolos ya no constituyen una verdadera fuerza política para la nación. No es casualidad: la difusión omnipresente de las ideas liberales ha socavado los cimientos del sentimiento de pertenencia. El liberalismo sitúa al individuo por encima del colectivo, reduciendo así el nacionalismo —la idea de una comunidad popular unida— a una simple curiosidad cultural e histórica.
En la esfera pública de Europa occidental, la religión y la nación se dejan de lado con el pretexto de la neutralidad y el progreso. Sólo queda una monocultura ideológica en la que sólo cuenta el individuo liberal. El nacionalismo sobrevive, como mucho, en forma folclórica, como un traje que se pone en ocasiones especiales, pero sin ninguna fuerza inspiradora.
La primacía del individuo sobre la comunidad
El liberalismo moderno, arraigado en las ideas de pensadores como Locke y Kant, considera al ser humano como un individuo autónomo dotado de derechos y libertades individuales. Los vínculos políticos sólo se legitiman mediante el consentimiento de los individuos: un contrato social. La comunidad se reduce a una suma de ciudadanos y no se considera un todo orgánico dotado de alma propia. Esta visión contradice totalmente la noción tradicional de comunidad tan querida por los nacionalistas de antaño.
El filósofo del siglo XVIII Johann Gottfried von Herder afirmaba, por el contrario, que la verdadera sociedad es una comunidad orgánica, unida por la lengua, la cultura y la historia, como si se tratara de un organismo vivo. Desde la perspectiva de Herder, el hombre pertenece a un «nosotros» más grande, que prima sobre cualquier interés individual. Veía en la gente común —los campesinos, los artesanos y otros miembros de la comunidad popular— una fuente pura de solidaridad. Según Herder, cada nación tenía su propio carácter o Volksgeist, moldeado por siglos de experiencias comunes, clima y tradiciones. El individuo encuentra su sentido en esta comunidad y de ella obtiene sus valores e identidad.
En marcado contraste con esto, el liberalismo moderno ha presentado al hombre como radicalmente independiente. Las tradiciones y obligaciones comunes se consideran opcionales, y sólo se aceptan si el individuo así lo desea. Este paso del «nosotros» al «yo» socava los fundamentos del nacionalismo. Mientras que Herder todavía hablaba de la nación como una unidad natural que une a los hombres en una lealtad mutua, el liberalismo habla de ciudadanos que sólo están vinculados por acuerdos jurídicos y transacciones comerciales. El valor intrínseco de una comunidad histórica queda así reducido a folclore: agradable para quienes creen en él, pero sin fuerza normativa en la moral pública.
¿Neutralidad o supremacía liberal?
Un instrumento importante en esta evolución es el ideal de neutralidad en el espacio público. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa occidental construyeron su concepción del Estado en torno a valores «universales» como la democracia, los derechos humanos y la libertad individual.
Los símbolos religiosos y el orgullo nacional tuvieron que desaparecer de los edificios públicos, las escuelas y el discurso político para dar paso a una base neutral e igualitaria para todos. A primera vista, esto parece noble, ya que ninguna visión del mundo o etnia específica domina el Estado. En realidad, esta neutralidad nunca ha estado exenta de valores: está impregnada de los valores liberales fundamentales que se presentan como neutrales.
Bajo la bandera de la neutralidad, la religión y la nación han sido desterradas de la esfera pública. Los crucifijos desaparecen de las paredes, el himno nacional rara vez se entona en los parlamentos y la retórica patriótica se considera con recelo. Este vacío ha sido llenado por una supremacía implícita de los principios liberales. La Europa moderna profesa abiertamente los valores del capitalismo burgués y una moral individualista. El libre juego del mercado y la cultura del consumo tienen vía libre como mecanismo de cohesión entre los individuos: se supone que cada uno es un consumidor y un ciudadano autónomo, intercambiable dentro de una economía globalizada. Las comunidades tradicionales, como la Iglesia o la patria, sólo pueden existir en la esfera privada, desprovistas de toda influencia política.
Al mismo tiempo, la neutralidad liberal ha abierto el camino a los llamados valores libertinos: una permisividad ética llevada al extremo que se ha convertido en la nueva norma social. En nombre de la realización individual y la «autenticidad», se glorifican todos los estilos de vida, siempre que se ajusten al consenso liberal.
Las nuevas identidades y derechos —por ejemplo, en materia de género y sexualidad (LGBTQI+)— son acogidos por el Estado como modelos de progreso. A los creyentes conservadores o a los nacionalistas tradicionales que no se identifican con ellos se les dice que deben dejar sus convicciones privadas «en casa» para no perturbar la neutralidad. En realidad, esto significa que sólo domina una ideología: la del individuo sin límites y del libre mercado, en la que la comunidad y la tradición ya no pueden aspirar a gozar de la lealtad pública. Desde este punto de vista, la neutralidad no es un término medio, sino el velo bajo el cual los valores liberales se extienden de forma ineludible por todas partes.
El resultado es una sociedad en la que los únicos denominadores comunes que quedan son el comercio y la regulación. Las personas siguen reuniéndose como clientes, miembros de un foro o votantes anónimos, y ya no como miembros de un pueblo histórico que comparte una fe o un destino común. La nación se reduce a una herramienta de marketing en eslóganes turísticos y éxitos deportivos. La religión se reduce a un pasatiempo privado o, en el mejor de los casos, a una iniciativa social. Mientras tanto, la ideología liberal se considera a sí misma como el modelo definitivo de racionalidad y justicia, ciega al hecho de que ella misma constituye una nueva hegemonía. […]
El socialismo prusiano como alternativa i-liberal
¿Significa esto el fin de toda forma de nacionalismo? ¿Existe alguna forma de escapar de la tenaza liberal que asfixia a la colectividad? Al margen de la historia, algunos pensadores han buscado formas alternativas de colectivismo que no caigan en el individualismo liberal, pero que también rompan con el internacionalismo marxista de izquierda. Una de las propuestas más fructíferas nos la ha proporcionado el historiador y filósofo alemán Oswald Spengler. En su ensayo Preussentum und Sozialismus (1919), Spengler propuso una visión del «socialismo prusiano», un socialismo diametralmente opuesto al liberalismo inglés y al pensamiento marxista centrado en la lucha de clases.
El análisis de Spengler parte de un contraste entre dos mentalidades: por un lado, el espíritu liberal angloamericano, que él asocia con el individualismo, el mercantilismo y la primacía del individuo («cada uno por su cuenta»); por otro lado, el espíritu prusiano-alemán, caracterizado por el sentido del deber, el servicio a la comunidad y el colectivismo disciplinario («todos para todos»). Mientras que en el mundo anglosajón el Estado desempeña un papel de guardián nocturno y el ciudadano es sobre todo libre de luchar por su propio beneficio, Spengler veía en la tradición prusiana un lugar central otorgado al Estado y a la comunidad. En su opinión, la economía debía estar subordinada al objetivo político-cultural del pueblo, y la libertad individual debía estar limitada por el deber hacia la nación.
Este socialismo prusiano es un «socialismo», no en el sentido marxista de solidaridad internacional o interés exclusivo de los trabajadores, sino en el sentido de una sociedad organizada de manera orgánica en la que las clases cooperan bajo la égida de un Estado nacional fuerte. Es i-liberal porque rechaza los principios liberales de autonomía individual y soberanía del mercado. Por el contrario, glorifica la idea de un colectivo nacional unido por el destino: los ciudadanos son camaradas (Kameradschaft) que se apoyan mutuamente al servicio de un todo mayor, la nación como comunidad de destino. Spengler veía en ello un remedio tanto para la competencia capitalista sin límites como para el desarraigo causado por el comunismo. Quería un socialismo «con los colores de la nación» en lugar de la bandera roja de sólo el proletariado.
Aunque las ideas de Spengler siguen siendo controvertidas hoy en día, ofrecen una base para explorar una alternativa colectivista más allá de la dicotomía izquierda-derecha. La experiencia de pensar en un socialismo prusiano sugiere que el nacionalismo no tiene por qué degenerar en folclore o liberalismo.
Podría haber una tercera vía: un modelo de sociedad en el que la comunidad vuelva a primar sobre el individuo, en el que se busque la justicia social sin sacrificar la identidad nacional en aras de dogmas cosmopolitas. Este tipo de pensamiento colectivista i-liberal —una solidaridad nacional en la que el Estado actúa como guardián del pueblo frente a las fuerzas del mercado— está, por supuesto, muy lejos del pensamiento político actual en Europa occidental. Sin embargo, esta idea encuentra eco entre grupos que no se sienten cómodos ni con el frío neoliberalismo ni con el globalismo sin fronteras de la izquierda ortodoxa. Se trata de un redescubrimiento de la idea de que un pueblo, como comunidad, puede asumir una responsabilidad socioeconómica, en lugar de caer en el «sálvese quien pueda» del mercado liberal.
Conclusión
Nuestra sociedad actual parece dirigirse hacia lo que la teórica política Hannah Arendt describió en su día como un nuevo tipo de totalitarismo: un totalitarismo burocrático sin identidad colectiva. Arendt se refería a un sistema en el que el ser humano queda reducido a un engranaje de un gigantesco aparato administrativo, despojado de los profundos lazos sociales que le permiten pertenecer a un grupo. Cuando los individuos ya no están unidos por un sentimiento de pertenencia a una comunidad —ya sea una religión, una nación u otro sentimiento de pertenencia—, se ven expuestos a una soledad y un aislamiento extremos. En Los orígenes del totalitarismo, Arendt advertía que la atomización social masiva y la frialdad burocrática constituían un caldo de cultivo ideal para un régimen totalitario. Un poder del que nadie es específicamente responsable —«el dominio de nadie», como Arendt llamaba al poder de la burocracia impersonal— puede infiltrarse sin obstáculos en todos los aspectos de la vida cuando los ciudadanos ya no tienen cohesión para oponerse a él.
Por supuesto, el Occidente de 2025 no es una dictadura totalitaria clásica; la gente tiene derechos y hay elecciones libres, por ejemplo. Pero la advertencia de Arendt resuena en el fondo: una sociedad que ya no conoce el «nosotros», que ya sólo está compuesta por individuos aislados y que sólo funciona según procedimientos, corre el riesgo de perder finalmente su humanidad. Vivimos en una época en la que el tejido social se va desgastando cada vez más. La comunidad de antaño, ya fuera la parroquia, la plaza del pueblo o la familia nacional, ha sido sustituida por redes de consumidores y grupos «target». Muchas personas llevan una vida cada vez más aislada, conectadas por pantallas, pero rara vez por el corazón. Por su parte, el Estado utiliza normas neutras y una tecnocracia gerencial para mantener el orden.
El resultado puede describirse de forma llamativa con una metáfora contemporánea: vivimos en una «sociedad Emily in Paris». Al igual que en esta popular serie, la vida social gira en torno a relaciones efímeras, un éxito superficial y la lógica del mercado. Todo es un proyecto, una transacción o un espectáculo de relaciones públicas. Las amistades y los amores van y vienen al ritmo de las oportunidades profesionales; la identidad se convierte en un ejercicio de branding en las redes sociales. En este idilio urbano hipermoderno, el individuo disfruta aparentemente de libertad y brilla por sus éxitos —bonitos trajes, fiestas de moda, numerosos seguidores en las redes sociales—, pero bajo el brillo se esconde a menudo la soledad y el vacío existencial. Los personajes de esta metáfora se divierten, pero no tienen dónde echar raíces; las relaciones son instrumentales y el compromiso es sin obligación. La huida es la norma, la profundidad brilla por su ausencia. La lógica social es la de una competencia permanente y la autopromoción, porque el mercado determina el valor de todo y de todos. En un mundo así, no hay lugar para el lento crecimiento de una comunidad, para los recuerdos y los sueños comunes que unen a una nación. Es un mundo de individuos que se cruzan sin construir juntos algo que resista al paso del tiempo.
El panorama es decepcionante. El nacionalismo occidental se ha reducido a una sombra, algo que reavivamos de vez en cuando en un torneo deportivo o en una conmemoración histórica, pero que ya no nos une de forma duradera en el presente. Se podría concluir que el individualismo liberal ha ganado y que el «nosotros» tradicional ha sido derrotado.
Sin embargo, cabe preguntarse si no se trata de una victoria pírrica. A largo plazo, una sociedad no puede prosperar sin un compromiso común con algo que la trascienda. El ser humano es, como ya sabía el filósofo Aristóteles, un zoon politikon, un animal social. Necesita formar parte de un marco de referencia más grande que él mismo, ya sea la religión, la nación u otro vínculo. Cuando este deseo esencial es reprimido constantemente por una ideología de autonomía y neutralidad, tarde o temprano acaba encontrando una salida, a veces en formas deformadas.
Por lo tanto, podría ser prematuro proclamar el fin del nacionalismo. Quizás bajo la superficial fiesta liberal se esconda un deseo latente de comunidad que se manifestará de nuevo, de una forma u otra. El reto es responder a este deseo sin caer en los errores del pasado. Occidente no está condenado a un escenario al estilo de Emily in Paris, donde el mercado es nuestra única brújula. Se necesita un nuevo equilibrio: una revalorización de la identidad colectiva y la responsabilidad, sin descuidar la libertad y la dignidad del individuo.
Si el nacionalismo de Europa occidental no quiere sobrevivir como simple folclore, tendrá que renovarse. Esto significa atreverse a criticar el liberalismo allí donde destruye la comunidad, y atreverse a proponer alternativas que restablezcan el «nosotros» en tu política y tu cultura.
© AsociaciónFeniks (Flandes)
Acaba de salir el n.º 3 de nuestra revista
(Descubra aquú su contenido; le sorprenderá)
En el papel de toda la vida (10 €) o en PDF (5 €)