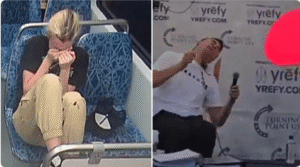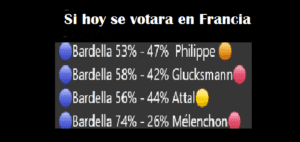Así dicen: claro como el agua, sin los subterfugios, medias tintas y zarandajas habituales. El enemigo —el de ellos— se está haciendo cada vez más fuerte, y esta fuerza les hace temblar como espantajos zarandeados por el viento, y los lleva a cerrar filas, y a invocar como siempre, pero con voz más clara y rotunda, la «democracia», esa especie de mantra que es lo único a lo que, con su acartonado lenguaje, son capaces de agarrarse.
Resulta que en Jumilla (Murcia), VOX ha logrado que el PP, desgajándose del PP-SOE, que es su más frecuente y natural lugar, votara a favor de una moción destinada a prohibir en el espacio público las fiestas y celebraciones musulmanas (como la Fiesta de los Corderos cruelmente sacrificados, los rezos del fin del Ramadán, etc.). Y ello —proclama el Reglamento ya aprobado— con el fin de «defender nuestra identidad y proteger los valores y manifestaciones religiosas de nuestro País».
Y esto, exactamente esto, es lo que les ha resultado insoportable. Esto —la afirmación rotunda y sin ambages de nuestra identidad— es lo que ha hecho que se desgarraran las vestiduras de todas las fuerzas de un Sistema que pretende convertirnos en apátridas errantes sin destino ni identidad. Todos han puesto el grito en el cielo (o en el infierno): desde los jerarcas del Régimen hasta los medios de embrutecimiento de masas, pasando… por sus eminencias reverendísimas, los cardenales y obispos que no han dudado en proclamar casi una… ¿yihad? No, eso no, pero sí (bastaba oír la COPE) una especie de cruzada —«democrática», faltaría más— en favor de sus hermanos musulmanes.
Lo de defender nuestra identidad y nuestros valores religiosos, proclama por su parte Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, no es estrictamente anticonstitucional, pero sí ataca los principios y valores defendidos por la Constitución, puesto que —agrega, y esto es lo fundamental— «en una sociedad pluralista y democrática no hay nuestro nada».
«No hay nuestro nada»… ¡Qué bien dicho está! «No tendrás nada… y serás feliz», como dice la Agenda que, si alguien no lo remedia, entrará en vigor dentro de cinco cortos años. «No hay nuestro nada.» O lo que es lo mismo: la Nada es lo que es de todos, lo que lo invade todo, lo que lo mueve todo en un mundo hecho de nihilismo y de sociedades líquidas en donde —nada más lógico— todo se está yendo al mismísimo carajo.
«No hay nuestro nada», no somos nada. Quisieran, mejor dicho, que no tengamos nada, ni identidad, ni costumbres, ni pasado, ni historia, ni tradiciones. En parte ya lo han conseguido, es cierto, pero dejando de lado que la revuelta es cada vez mayor, no les basta. Quisieran más, mucho más; quisieran que todos anduviéramos por la vida como errantes átomos individuales que se balancean al ritmo de las flatulencias emitidas por nuestros democráticos Amos.
¿Y la Constitución, la democrática Constitución, en todo esto?
¿No es la Constitución la garante de nuestra identidad y de nuestra libertad? No, la Constitución no es en absoluto la garante de nuestra identidad: es más bien su enemiga. Y en cuanto a la libertad, ¿me puede alguien decir qué es la libertad de unos individuos que no son nada, salvo masa amorfa? Tienen razón todos los colaboracionistas de la invasión musulmana: el espíritu de la Constitución queda vulnerado al proclamar por todo lo alto nuestro arraigo, nuestra tradición, nuestra identidad. Lo que informa la Constitución —tanto la del 78 como cualquier otra— son los valores democrático-liberales, hechos de individualismo y de negación de cualquier principio intrínseco, identitario o sustancial.
¿Significa ello que, para luchar contra la invasión migratoria y defender nuestra identidad nacional y cultural, deberíamos invocar la necesidad de un régimen autocrático? No, en absoluto. Aparte de que, para una autocracia de facto, ya nos basta y sobra con la que hoy tenemos, resulta perfectamente compatible defender «lo nuestro» —nuestra identidad, nuestra tradición— y mantener los dos únicos principios que, al menos sobre el papel, justifican la democracia: la libertad de expresión y la designación de los gobernantes por sufragio universal.
Es más, sólo mediante una férrea defensa de nuestra identidad podrán tanto la libertad de expresión como la libre elección de nuestros gobernantes deshacerse de las rémoras que las deforman y degradan hoy. Sí, defendamos la democracia, pero no una democracia consistente en arrancarle a un pueblo sus raíces y lanzarlo al viento de la nada.
Es cierto que, dados sus principios individualistas e insustanciales, cualquier democracia liberal conlleva, como mínimo, el riesgo de chocar con la afirmación patriótica e identitaria. Ahora bien, si ello es así, el problema no radica entonces en la democracia, sino en el adjetivo —«liberal»— que la acompaña.
Si ello es así, tal vez sea realmente hora de cambiar la democracia liberal por otra de signo distinto.