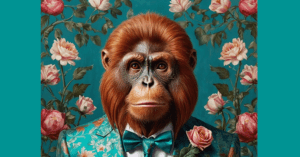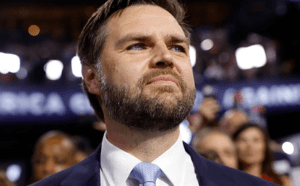Estoy sentado en esta mesa, rodeado por un puñado de libros y un mate que se va destemplando a la vera del camino literario. Escribo sobre Kierkegaard, mientras la luz declina tras la ventana en cuyos ángulos vuelven a anidar las primeras golondrinas, las mismas que retornan todos los años buscando la caricia del estío, dando rienda suelta a su obsesión natural por la vida nueva.
Escribo sobre Kierkegaard y las postales de la memoria me llevan a aquellas tardes cuando un poder omnímodo e invisible nos mantuvo cautivos bajo la neblina de un virus que hoy, retrospectivamente, ya no sabemos ni cómo recordarlo. Aquellas eran tardes de soledad, de dolor por el hueco irredimible de un amor ido, de un perro que, al partir, ya no velaba mis sueños, pues ni siquiera podía quemar mis penas en sus ojos buenos.
Escribo sobre Kierkegaard y recuerdo aquellas tardes, porque en ellas, el acto de escribir me rescató de la muerte. Eran tardes en las que iba macerando mi tesis de licenciatura que consagré al danés –me cuesta llamarlo tanto “pensador” como “filósofo”- cuyo tema se centra en el dispositivo táctico de su seudonimia como elemento central para la comprensión de su obra. Quien pierde el sentido de los seudónimos en la obra kierkegaardiana, extravía al mismo tiempo la clave de bóveda para acercarse a su corazón. Y digo “acercarse” porque el celo por su íntimo secreto nos veda el acceso el núcleo último de su escritura. En una entrada de sus Diarios escribe Kierkegaard:
Después de mi muerte no se encontrará entre mis papeles (éste es mi consuelo) una sola explicación de lo que en verdad ha colmado mi vida. No se hallará entre los repliegues de mi alma el texto que todo lo explica y que a menudo convierte en acontecimientos de enorme importancia lo que para el mundo son simples bagatelas y que yo mismo considero fútiles si les quito la nota secreta que es su clave.[1]
En la breve vida del danés –vivió apenas 42 años-, los años 1843 y 1846 marcan jornadas de fuego en su existencia. En 1843, los ecos de la ruptura del compromiso con Regina Olsen, su único y gran amor, adquieren punzadas torturantes, ella será para siempre uno de los motores íntimos de su obra. En ese mismo año, escribe tres libros descomunales: en febrero entrega a la imprenta “O lo uno o lo otro” bajo el seudónimo de Victor eremita y en octubre publica “La repetición” por Constantin Constantius y “Temor y temblor” por Johannes de Silentio. Es un año de intensos temblores, de ideas volcánicas, de fiebre escritural. Kierkegaard va forjando un nombre de peso en la historia de las ideas, y lo forja desde los márgenes, desde un país alejado del centro gravitacional de la filosofía europea, a fuerza cincel y sangre de sus entrañas. Él lo sabe:
“Después de mi muerte verán que bastará con Temor y temblor para hacer inmortal un nombre de escritor. Seré leído y también traducido a lenguas extranjeras y horrorizará por el tremendo pathos que contiene”[2]
Tras años de aguda producción literaria – Kierkegaard se hizo y se deshizo por su obra-, el danés va rumiando la idea de abandonar su tarea de escritor luego de entregar a la imprenta su “Postscriptum no científico y definitivo a migajas filosóficas” en diciembre de 1845. La obra, que al decir del Padre Leonardo Castellani, constituye la más excelsa refutación a Hegel jamás escrita, contiene un breve texto titulado “Una primera y última explicación”. Allí Kierkegaard asume su producción seudónima, aunque en un juego irónico, algo así como una ambigua paternidad se quita las máscaras y explica que él engendró poéticamente a los seudónimos, pero ni una sola palabra proferida por ellos, es suya. En 1844, junto a otros trabajos, Kierkegaard había publicado bajo el seudónimo Vigilius Haufniensis una de sus obras más reconocidas, “El concepto de la angustia” y al poco tiempo, “Migajas Filosóficas” bajo la autoría seudónima de Johannes Climacus. Por aquella época, algún detractor del danés osó burlarse de él diciendo “al fin y al cabo nuestro filósofo solo puede escribir obritas de 100 páginas”. Kierkegaard tomó nota de ello y con una ironía mordaz y un esfuerzo casi sobrenatural, se despachó con una “Postdata” a las “Migajas” de 600 páginas de apretado danés bajo el seudónimo Anti Climacus. La idea era dar el último garrazo filosófico y retirarse a una parroquia de la campiña danesa, a meditar sobre las Sagradas Escrituras y a pastorear una grey de almas sencillas; él, justamente él, el “individualista”, el que “solo se escuchaba a sí mismo”. La paz añorada no iba a poder consumarse porque en ese momento estalla otra bomba en su vida. En un anuario publicado en los últimos días de 1845, un tal Peter Ludwig Møller criticó socarronamente la figura de y las publicaciones de Kierkegaard. La respuesta de Søren fue inmediata e hiriente pues dejó al descubierto la íntima relación de Møller con Meïr Aaron Goldschmidt, director del semanario satírico El Corsario: “Donde está P. L Møller, está El Corsario”. Møller escritor, poeta, crítico literario, aspiraba a la Cátedra de Estética de la Universidad de Copenhague y, dejar al descubierto aquella relación, abortaba toda aspiración al claustro universitario. El 10 de enero de 1846, Kierkegaard publica un artículo titulado “El resultado dialéctico de una política literaria” pidiendo al semanario de Goldschmidt que lo insulte directamente, sin intermediarios, para quedar inmortalizado en sus páginas. El Corsario lanzó entonces una campaña feroz contra Kierkegaard. No solo se lo critica literariamente, sino que se lo expone como un deforme mofándose de su joroba, de sus pantalones con una pierna más corta que la otra, con su paraguas como un objeto fetiche, como un apego terapéutico. Goldschmidt contrata a un dibujante con el cual ridiculiza a Kierkegaard en una serie de caricaturas plagadas de burla y escarnio. Søren se convierte así en objeto de mofa de la sociedad, hasta los niños murmuraban y se sonreían ante su presencia. Kierkegaard apunta en su Diario:
“Un pensador existencial produce aquello que anuncia. Cuando dice “La verdad es perseguida”, da golpes enérgicos, que reciben como respuesta otros golpes; y puede añadir, señalándose a sí mismo: podéis comprobarlo mirándome”[3]
El rostro mascullado de Kierkegaard es el mismo rostro de aquellos a los que hemos dado en llamar: los hombres “fluo”. Estos hombres, que van por la vida como pintados con vivos colores, se ofrecen a la chusma como blancos móviles de sus resentimientos. Es enigmática tanto la omnipresente inmunidad que gozan algunos, como las fluorescencias que ponen al descubierto a otros. Es enigmático también el poder amplificador del mal cuando toma la figura de la vociferación y del escarnio público. De 10 personas, bastan solo dos que vociferen para echar a andar un rodillo apisonador sobre el alma de un hombre. Hombres “fluo” han sido Sócrates, Pascal o Kierkegaard, Dostoievski, Valle-Inclán o Lucio V. Mansilla, Leonado Castellani, Leopoldo Marechal o Andrei Tarkovsky; almas amigas todas, consuelos en tiempos silencio, hermanos en el dolor. No hablo de martirio en la santidad –aunque nos debemos un abordaje serio sobre el tema cuando hablamos de Kierkegaard-, hablo de la libertad de ser políticamente incorrectos, del derecho al desafío de las castas ideológicas, de ser fieles a la naturaleza humana bajo la cual vivimos. No hablo de martirio, aunque a veces, en el formalismo hipócrita de nuestra sociedad y sus instituciones, siga sonando una voz atronadora que repite “¡Soltad a Barrabás!”.