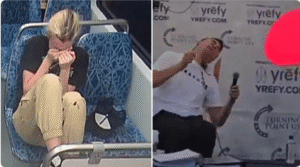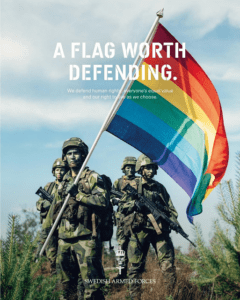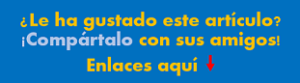Por fin cayó. Tanto tiempo esperándolo, deseándolo, ansiándolo. Tantas decenas de miles y miles de venezolanos expatriados, huidos, desterrados. O torturados, encarcelados. O muertos. Tanta devastación, tanto sufrimiento, tanta hambre. Y, en Estados Unidos, tantos miles y miles de destrozados o muertos por la coca, la heroína, el fentanilo que el tirano (no sólo él, claro está) les enviaba. Y ahora que Nicolás Maduro Moros se va a pudrir entre rejas, resulta que a algunos, con espíritu un tanto leguleyo, les da por ponerse finolis y hacerles ascos a las formas tan descaradamente ilegales, tan indudablemente contrarias al derecho internacional y a la concordia entre las naciones como las de la invasión estadounidense de Venezuela.
Hagamos una sola pregunta. Después del clamoroso fracaso de todos los intentos por derrocar la tiranía desde dentro del país, después de todos los llamamientos al ejército venezolano y a los dirigentes del régimen para que se rebelasen contra él, después de tanta derrota, ¿había acaso alguna posibilidad de liberar a Venezuela que no pasara por la intervención del poderoso y eficaz aparato militar de Estados Unidos?
Un aparato que esta vez sí ha sido de una eficacia prodigiosa. Todo se ha hecho sin el menor fallo. Sin todos aquellos fallos que, en tiempos de Kennedy, hicieron que, al fracasar el desembarco en la Bahía de Cochinos, el pueblo cubano no pudiera ser liberado de las garras del comunismo; ese mismo comunismo que, setenta años después, casi ha acabado ya con él.
¿Liberar a Cuba? (Ojalá pronto le llegue el turno.) ¿Liberar a Venezuela? ¿Liberar al pueblo que sea mediante una intervención extranjera? Sí, sin vacilar. Si un pueblo se muestra resueltamente incapaz de liberarse a sí mismo; si la alternativa se plantea en términos de que un pueblo perezca a manos de sus propios dirigentes nacionales, o que sea gobernado —sin perecer— por un Estado extranjero, la respuesta cae por su propio peso.
Desúbrala. Acaba de salir
Se dirá —están diciendo ya los izquierdistas— que, en tal caso, el gobierno extranjero se adueñará de los bienes y riquezas del país —del petróleo, aquí—. Aparte de que las petroleras norteamericanas van a tener que invertir miles de millones de dólares en reconstruir todo lo que es necesario reconstruir en la destrozada industria petrolífera de Venezuela, siempre será mejor que los beneficios vayan a parar a unas empresas capitalistas que, al menos, crearán la eficiencia y la prosperidad que caracteriza al capitalismo industrial… ¡Sí, ya sé, ya sé!… También lo caracteriza una injusticia que se hace insoportable si a lo que uno aspira es al igualitarismo universal. Pero, sea como sea, tal injusticia siempre será preferible a que tales beneficios se los lleven, con una injusticia infinitamente mayor, unos sátrapas embrutecidos que, por más nacionales que sean, sólo son capaces de engendrar, salvo para sí mismos, miseria y desolación.
Lo reconozco, todo eso es más que chocante. Todo eso choca con lo más esencial el espíritu buenista y «leguleyo» (su afán por el formalismo jurídico) que caracteriza a nuestro imaginario democrático. Un imaginario al que le resulta difícil aceptar, entre otras cosas, que la totalidad de la Historia puede comprenderse como una sucesión de conquistas o dominaciones de un país o de un conjunto de países por parte de otro. Tales dominaciones pueden en ciertos casos ser altamente dolorosas y perniciosas (por ejemplo, la invasión islámica en España, o la ulterior en Europa central). Pero esas conquistas o dominaciones también pueden ser más que enriquecedoras (por ejemplo, la conquista y romanización de Hispania y de la mayoría de Europa por parte del Imperio). Es verdad que la mayoría de las intervenciones de Estados Unidos en la América hispana han sido hasta ahora de las del primer tipo. Todo lleva a pensar, sin embargo, que la iniciada en Venezuela la noche del 3 de enero de 2026 —basta ver el júbilo desbordado de los venezolanos— se situará entre las del segundo tipo.