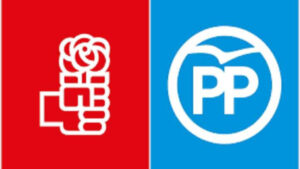Fue el Lunes de Pascua de hace ahora dos años. Se nos fue Fernando, para quedarse para siempre con su obra entre nosotros. Y en este segundo aniversario nadie mejor podía hablarnos sobre nuestro amigo y maestro que Emma Nogueiro, su última compañera.
Todos sabrán, por el título de este artículo, cuál es su sentido. Lo importante no es quién lo firma, sino por qué lo escribe. El motivo tiene nombre y apellidos. Se llama Fernando Sánchez Dragó. Y yo, Emma, su última pareja, que compartí con él siete años de vellón, me parece oportuno recordar, ahora que se cumplen dos años de su partida, a esa persona, a ese amigo, a ese lector, a ese escritor, a ese amor tan único que no cabe en ninguna definición. Fernando siempre fue –—es y será— aventura, viaje, nerviosismo, tensión, cruce de todos los caminos, sentido del humor y sentido del amor, un milagro de la primavera, un torrente de vida, de juventud… Averiguó que la vida tienta con sus frescos racimos y fue el ejemplo perfecto de que sólo vale la pena vivir para vivir.
Es difícil dibujar la personalidad de una persona. La de Fernando es poliédrica. Cada una de sus caras podría ser objeto de un estudio monográfico. Umbral le llamó «disidente de todo y militante de sí mismo». Yo pienso que es, en sí mismo, un personaje de novela. Fernando no era lo que la gente piensa, porque lo que define a una persona es el misterio y quien pierde el misterio está perdiendo su identidad y su esencia.
Si algo fue Fernando —y ojalá que sea esta idea la que permanezca siempre— es escritor. Escritor primero y siempre. Escritor por encima de todo. Su karma fue la literatura, la vocación que sintió con más intensidad durante toda su vida, la máxima razón de su existencia. Los libros y las letras, con él, navegaban a flor de agua. Escribir era en su moralidad personal un acto de cumplimiento del mandato hindú de renunciar a los frutos de la acción. Él demostraba que la literatura y la escritura son un acto de meditación, un soliloquio y no un diálogo. No en vano, esa desmedida vocación impregnó hasta lo más profundo de su personalidad. Es muy difícil encontrar una frase suya que no esté inspirada por una voluntad de estilo. Él consideraba que escribir era intentar encontrar la belleza con mayúscula. Y él la encontró. Su prosa, a veces endiablada, es de esas que envuelven y enmarañan, que tiran del lector y le llevan adonde quiere, que le convencen por la virtud de la palabra bien escogida y ordenada y no por el respeto a los encadenamientos de la lógica. Prosa convincente, espejo de una personalidad igualmente convincente: pues él está en cada línea y en cada afirmación, en cada paradoja y en cada boutade. Es como si ejerciera la presencia física y le escucháramos un monólogo de mil páginas del que, tanto como las palabras, nos importasen los tonos de la voz, los ademanes y los gestos. Quiero decir con esto, y no sé si lo he logrado, que la prosa de Fernando no se limita a comunicarnos lo meramente intelectual, el logos; sino también lo sentimental, lo pasional y lo patético, lo sarcástico y lo irónico, en una palabra, la personalidad entera de un hombre que se adhiere a lo que cree y que sabe que una verdad caliente no se queda en la mente, sino que baja al corazón.
Mención aparte merece la faceta de Fernando como divulgador literario. A través de infinidad de programas, alimentó las necesidades culturales de muchas generaciones. Yo lo viví con él. Supo enseñarme que todos y cada uno de los libros que pasaran por mis manos debían prestar un doble servicio y que yo, y sólo yo, era la responsable de que las dos normas se cumpliesen al leer. La primera: que las páginas me llevasen al País de las Maravillas; y la segunda: que me obligasen a buscar lo nuevo en el fondo de lo desconocido. Y entonces todos los libros cobraron peso y forma: El viaje de Ulises y el de Eneas, el de Teseo, el de Jasón y los argonautas, el de Dante… Y así de título en título hasta llegar a Stevenson, a Conrad, a Kipling, a Jack London, a Hemingway, Shelley, a Keats, a Henry Miller, a Schiller e incluso a Andersen. Exprimí sus recomendaciones literarias y, gracias a ellas, choqué con la mágica pulsión vital, moral y espiritual de las ganas de emular a quienes habían entrado ya en el divino cerco de la alta literatura. Así amaba él a la literatura y así lo enseñaba. Podría decir, parafraseando a Borges, que, como todos los actos del universo, la lectura de un libro ya se me presenta, gracias a Fernando, como un acto mágico, como el modo más grato y sensible de pronunciar una palabra, como lo que reza una dedicatoria de Borges a María Kodama: «Cuántas mañanas, cuántos mares, cuántos jardines del Oriente y del Occidente, cuánto Virgilio…».
Fernando, a mis ojos, llegaba desde la historia lleno de mitología, memoria azul, exilio y vida vivida. Estaba ahí, joven y viejo, con los brazos tendidos. Y al mirarle comprendí que los libros y la vida son los brazos de un mismo nadador. Él tenía forma de recuerdo y de consigna de juventud. De amante roto por las noches. De amor. De libro. De todo lo que el viento se había llevado y de lo que le quedaba por llevar. Por eso era fácil sentirle cerca, cogerle cariño e incluso enamorarse de él. Fernando era, sobre todo, literatura. Podía crear un idioma y trazar mapas del tesoro a través de las fieras del tiempo con un libro en la mano. Tenía pasión por la vida, amaba el riesgo y confiaba en la imaginación, en el sentido del humor y en la rebeldía. Era el último bastión del heroísmo y del erotismo. Hablar con él era como encontrar a Ítaca en el camino hacia Ítaca, correr el albur de los Argonautas, buscar las Fuentes del Nilo y huir hacia los Mares del Sur. Por eso una sólo podía hacer una cosa con él: aprender.
Cuando lo conocí nos enviamos, en los primeros compases de nuestra historia, más de seiscientas cartas. En esos tiempos aún éramos una hoja en blanco, pero intuíamos algo: que nunca volvería a existir ni volveríamos a tener un amor como el que estábamos forjando. Amor y literatura. Eros y Tánatos. El mejor de los cócteles. Lo mejor estaba por llegar. Él sería la causa del movimiento, el fósforo que encendería la chimenea literaria de mi existencia. Una motivación intrínseca del alma. Así, poco a poco, como bien escribió Ítalo Calvino en El barón rampante, le conocí a él y, de rebote, a mí misma, porque, aunque yo ya sabía de mí, jamás, hasta que él llegó, fui una mujer completa. Él me hizo mujer y me regaló la posibilidad de no decepcionarme, de no ser como esos adultos que se lamentan de todo lo que no hicieron. Cuidamos de la flor roja de Kipling. Con Fernando me di cuenta de que el romanticismo vivía al margen del tictac del reloj. Que nunca era calculador. Le amaba porque haciéndolo era valiente, porque derribaba lo establecido, el amor normal. Coraje y amor son atributos que se ven en el espejo: el que ama, arriesga y el que arriesga, ama. En él encontré aquello que decía Machado: un complementario que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario. Fernando y yo escribimos juntos una historia tan vieja como el mundo: la de los amores entre un hombre y una mujer. Nos quisimos como sólo se quieren ciertas cosas en la vida, nos amamos como sólo se ama una única cosa en la vida y nos deseamos como lo que fuimos: el último hombre, él, para ella; y la última mujer, ella, para él. Nos creímos invencibles y, al mirarnos, alcanzábamos aquello que Renoir le dijo a Bonnard: «Haga todo más bello». Nos dábamos, el uno al otro, esa luminosidad intermitente e interminable que roza el misterio, una inquietud con enfoques tranquilos, una plácida sensación nostálgica que, estando juntos, nos capturaba. Era un amor de esos que anteceden, y rubrican, y consiguen lo que muy pocos logran: que los dos pidiésemos, de la mano, que el camino fuese largo, que muchas fuesen las mañanas de verano cuando, con placer, llegásemos siempre al mismo puerto para descubrirnos intactos como la primera vez.
Pienso cada día en Fernando. Pienso en todo lo que era, en lo que sigue siendo. Pienso en el mundo tan personal que fundó en su escritura. Pienso en su alegría infantil del que mira la vida con la inocencia de la primera vez y la lucidez oscura del que ya conoce la verdad. Pienso en cómo defendía la alegría como una trinchera, en cómo conminaba la búsqueda de sí mismo y el diálogo con la gloria de la vida vivida. Pienso en cómo me empujó a dar un salto a mundos de emociones vírgenes, a teñir la poesía de un sentimiento planetario y a evadirme de la realidad por el camino del sueño y el subconsciente. Comparo a Fernando con muchos de los escritores que los dos admirábamos. Y me doy cuenta de que él, como ellos, vivirá por siempre en todas las bibliotecas. Él, como otros, fue un héroe y juglar de lo que ya no existe.
Una vez Jorge Guillén pronunció una declaración memorable: «Cuando estás con Federico no hace frío ni calor, hace Federico». Yo pude sentir lo mismo con Fernando. A su lado siempre hacía Fernando. Fernando es ese tipo de personas que pasan por el camino de la vida dejando una estela similar al perfume de una flor escondida en las lejanías. De él aprendí que la vida no acaba ni empieza, que es un camino abierto por los dos extremos, que se trata de vivir como si no anocheciera.
Después de dar muchas vueltas al sol, rico en saber y en vida, como el Ulises de Kavafis, llegó a sus últimos años arrinconando a la segunda ley de la termodinámica, siendo consciente ya de lo bello y lo terrible, como escribiera Rilke e intuyendo que llegaría una mañana en la que iba a morir y en la que ya no tendría más su mano sobre la de un amor ni sus ojos sobre el sol de los suyos. Pero hasta ese momento vivió repitiendo su mantra: tao, tao, y sintiéndose joven y libre. Inflamado de felicidad. El mundo cambió, pero él no lo hizo. Con la misma voluntad de sus veinte años, aplicó hasta el final su sacrosanta promesa de mantener juventud en su carácter para ser, precisamente, eso: joven alegre, sonriente, esbelto, loco, feliz y escritor. Sobre todo, escritor. Así debemos recordarlo. Yo, por mi parte, recordaré su obra y el particular pacto de honor que los dos prometimos cumplir: el de ser una de esas parejas legendarias que se enfrentaron al mundo, ya que el mundo se enfrentaba a ellas, pero no se dejaron abatir. Juntos fuimos jóvenes, libres, cuerdos y locos de amor. Juntos sentimos la poesía, la belleza, la aventura y el amor. El amor por encima de todo. El amor que derriba la vida, impetuoso, ingobernable como un motín en el corazón. Nos sentimos libres de ser lo que se nos ocurría ser. Libres de inventarnos a nosotros mismos para luchar contra la obediencia y las prohibiciones. Cruzamos océanos de tiempo para encontrarnos y con él hice el descubrimiento más importante de mi carrera: conocerle.
Así fue mi historia con Fernando. Una gloria de vivir. Un torrente de vida. Yo, como el poeta de Orihuela, llego a él, aquí, con tres heridas: la del amor, la de la vida, la de la muerte.
@Emma_Nogueiro (cuenta en X)