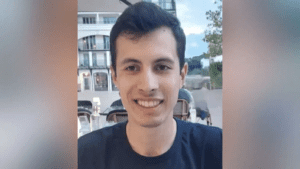A raíz del asesinato de Quentin, el joven militante identitario francés, Trystan Mordrel reflexiona sobre las implicaciones de la violencia política de la extrema izquierda.
La muerte de Quentin en Lyon obliga a pensar con claridad en un tiempo que vive de eufemismos. No toda violencia es igual. No todo golpe responde a la misma lógica. Confundirlas no es ingenuidad, es complicidad cultural.
Europa conoció siempre una violencia social inscrita en su historia moderna. Huelgas duras, obreros enfrentados a la policía, campesinos bloqueando rutas, manifestaciones que terminan en choques. Esa violencia, discutible y muchas veces excesiva, forma parte del viejo repertorio del conflicto político. Es instrumental. Busca torcer una decisión, arrancar una concesión, modificar una correlación de fuerzas. Puede ser ilegal, puede ser injusta, pero no pretende borrar al adversario del mapa moral. Reconoce, aun en la tensión, que el otro pertenece al mismo cuerpo político.
Lo ocurrido en Lyon no se inscribe en ese registro.
No estamos ante una violencia social. Estamos ante una violencia redentora. Una violencia que no se dirige contra una ley, ni contra una reforma, ni siquiera contra un gobierno. Se dirige contra una persona convertida en símbolo del mal. El adversario deja de ser un rival político para convertirse en una impureza que debe ser extirpada.
Y aquí conviene ser claros.
La izquierda radical contemporánea, sobre todo en ciertos entornos universitarios, no combate ideas, señala cuerpos al verdugo. No discute argumentos, identifica rostros. No refuta discursos, localiza militantes. Se marca a quienes piensan distinto, se los aísla, se los escracha, se los persigue físicamente. La palabra precede al señalamiento, el señalamiento precede al golpe. Se construye una categoría moral, «fascista», «reaccionario», «enemigo del pueblo», y luego se habilita la exclusión. El antifascismo convertido en dogma no busca derrotar una tesis, busca neutralizar a quien la encarna.
El mecanismo es conocido en la historia europea. Cuando una causa se absolutiza y el propio campo se sacraliza, la violencia deja de ser transgresión y se vuelve deber. Los bolcheviques hablaban de «liquidar elementos hostiles». Las revoluciones culturales invocaban la purificación. Cambian las consignas, permanece la estructura mental. El Bien se arroga el derecho de eliminar.
Francia no es un régimen totalitario, desde luego. Pero los reflejos antropológicos no desaparecen, sólo se adaptan. Cuando durante años se repite que el sistema es fascista, que la policía es estructuralmente criminal, que la República es opresiva por definición, se va preparando el terreno. El adversario político deja de ser un ciudadano equivocado y pasa a ser un enemigo existencial. Y frente al enemigo existencial, todo parece permitido.
Lo más inquietante no es únicamente el acto, sino el clima que lo hace posible.
Desde hace tiempo, una parte considerable de los medios utiliza un lenguaje extraordinariamente prudente para referirse a las violencias de la extrema izquierda: «incidentes», «tensiones», «enfrentamientos». Se sugiere una simetría incluso cuando los hechos muestran una agresión colectiva contra un individuo. En cambio, cualquier altercado vinculado a la derecha es inmediatamente dramatizado, contextualizado en una genealogía alarmante, presentado como síntoma de una amenaza estructural.
Se crea así una jerarquía moral de las violencias. Hay agresiones inaceptables y agresiones comprensibles. Hay golpes que revelan barbarie y golpes que se explican por el contexto. El resultado es un privilegio ideológico. Un privilegio rojo.
La indulgencia judicial termina de cerrar el círculo. Grupos identificados con la derecha son disueltos con rapidez ejemplar. Organizaciones ubicadas en la órbita antifascista encuentran apoyos académicos, recursos jurídicos, comprensiones institucionales. Condenas por agresiones no impiden carreras políticas. La radicalidad militante se vuelve compatible con la respetabilidad parlamentaria.
No se trata de negar que exista violencia en sectores de derecha. Se trata de constatar que la neutralidad del Estado ya no es percibida como tal. Y una nación no puede sostenerse cuando una parte de su población siente que la ley no la protege con la misma firmeza.
La muerte de Quentin no es un simple hecho policial. Es un síntoma de brutalización. Durante años se ha repetido que el orden existente es ilegítimo en su raíz. Que todo lo que representa tradición, identidad nacional o continuidad cultural es sospechoso. Cuando esa narrativa se consolida, el paso de la consigna al golpe deja de ser impensable.
Lo verdaderamente peligroso es la arquitectura moral que permite esa transición. Un clima donde el color ideológico determina de antemano la gravedad del acto. Donde una parte del país vive bajo sospecha permanente y otra disfruta de indulgencia estructural. Donde el señalamiento público precede a la agresión física.
Mi experiencia argentina me enseña que las sociedades pueden acostumbrarse a la violencia política. Se empieza justificando el escrache, se continúa relativizando la agresión y se termina naturalizando el enfrentamiento. El problema no es sólo el grupo que golpea, es la cultura que lo disculpa.
Las naciones no se disuelven únicamente por invasiones externas. Se fragmentan cuando sus élites culturales adoptan un relato que excluye a una parte de su propio pueblo. Cuando proteger la narrativa importa más que proteger a los propios hijos.
La violencia al servicio del Bien es siempre la más peligrosa. Porque no se vive como crimen, sino como misión. Porque no busca acuerdo, busca expulsión. Porque se siente legitimada por la Historia.
Si Europa quiere seguir siendo algo más que una administración sin alma, deberá abandonar esta indulgencia selectiva. Deberá reconocer que la violencia ideológica no es un accidente marginal, sino la consecuencia coherente de una cosmovisión que no tolera la identidad nacional ni la disidencia patriótica.
Las sociedades no mueren sólo cuando las atacan desde afuera. Mueren cuando el miedo a nombrar las cosas se convierte en norma. Y despiertan, a veces tarde, cuando ya no alcanza con redactar un comunicado para limpiar la sangre del asfalto.