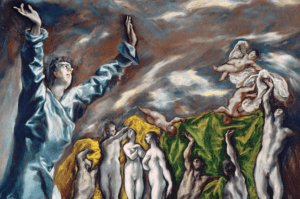Es legítima nostalgia lo que uno siente por el mundo de ayer, como diría el gran Stefan Zweig: una nostalgia —la hemos expresado aquí mil veces— por el rasgo fundamental que marcaba aquel mundo y que los modernos —los postmodernos, sobre todo— hemos perdido. Lo que añoramos o, mejor dicho, lo que se impone añorar es aquella piedra angular —hecha de belleza y de aliento sagrado de la existencia— que sostenía el mundo de ayer.
Ahora bien, esa piedra angular lo sostenía todo mediante un no pequeño engaño, a cuyo lado el nuestro es sin embargo bien mayor. A ambos engaños me he referido en un reciente artículo publicado en IDEAS de La Gaceta y reproducido en estas mismas páginas. En el mismo daba constancia de la complejidad de las cosas al constatar que un pesado fardo no dejaba de enturbiar los esplendores de nuestro desaparecido mundo.
Aumentemos hoy la complejidad de las cosas refiriéndonos a otro fardo de naturaleza profundamente distinta. No tiene nada que ver con cuestiones espirituales, sino que se refiere a las más bajamente materiales. Y ahí, en el ámbito de lo material —también en el de lo técnico y científico— es donde el mundo moderno se impone abrumadoramente con toda la fuerza de sus progresos y beneficios. Y ahí es precisamente donde estalla todo nuestro drama: el de unos hombres que lo tenemos todo —materialmente hablando— para conocer el más alto, pleno y gozoso de los mudos, cuando lo que en realidad conocemos es —espiritualmente hablando— el más mísero de cuantos mundos han sido.
El hedor de ayer
Pero dejemos tales alturas, bajemos a ras de tierra. Lo haremos siguiendo un relato que, dando vueltas por las redes sociales, nos permitirá descubrir —casi nadie tiene idea de tales “detalles”— cómo era la vida en las ciudades de aquel, por tantos otros aspectos, venturoso mundo de ayer.
Cada caballo, por ejemplo, producía diariamente en la ciudad de Nueva York entre 7 y 14 kilos de estiércol (ya les hemos advertido de que dejaríamos las altas cuestiones teóricas para ocuparnos de las más inmediatas). Con más de 150.000 caballos, ello daba como resultado más de tres millones de libras de estiércol al día, que debía ser eliminado de alguna manera. Además, se generaban a diario 1.5 millones de litros de orina de caballo.
Como consecuencia, un hedor profundamente desagradable invadía las grandes ciudades.
Las calles urbanas constituían en realidad un permanente desafío, llenas de obstáculos que requerían mucho cuidado al caminar. Los “barredores de cruce” se encontraban en las esquinas y, previo pago, ayudaban a los peatones a atravesar el fango.
El clima húmedo convertía las calles en pantanos y ríos de barro. En clima seco, el estiércol se transformaba en polvo que el viento esparcía, afectando a los peatones y cubriendo los edificios.
Aunque se retiraba de las calles, el estiércol se acumulaba más rápido de lo que podía ser eliminado. A principios del siglo XIX, los agricultores pagaban por el estiércol; sin embargo, a finales del siglo, los establos debían pagar para deshacerse de él.
Como resultado de este exceso, lotes vacíos en ciudades de toda América se llenaban de estiércol; en Nueva York, esos montones llegaban a alcanzar 12 metros de altura.
El estiércol de caballo era, por otra parte, un caldo de cultivo ideal para las moscas, que propagaban enfermedades. Se producían brotes mortales de tifoidea y enfermedades diarreicas infantiles que estaban vinculados a picos en la población de moscas.
Comparando las muertes por accidentes con caballos en Chicago en 1916 y los accidentes de automóviles en 1997, se concluye que las muertes eran casi siete veces más frecuentes en el pasado.
Las razones son simples: los vehículos tirados por caballos tenían un “motor” impredecible. La naturaleza temeraria de los caballos añadía un nivel peligroso de incertidumbre al transporte del siglo XIX, especialmente en las bulliciosas ciudades llenas de sorpresas que podían asustar a los animales.
Los caballos a menudo se desbocaban, pero el peligro más común era que patearan, mordieran o pisotearan a los transeúntes, corriendo los niños un particular riesgo.
Asimismo, caídas, heridas y malos tratos afectaban a los propios caballos. Así, por ejemplo, en 1880 se retiraban más de tres docenas de caballos muertos de las calles de Nueva York cada día (casi 15.000 al año).

¡Hoy, último día de nuestro oferta!
¡No se lo pierda!
Suscribiéndose a nuestra revista…
(6 meses: 25 € – 12 meses: 50 €)

….recibirá gratis el último libro
de Javier Ruiz Portella
(PVP: 21,90 €)
Vea lo que han dicho del libro Hughes y Sertorio