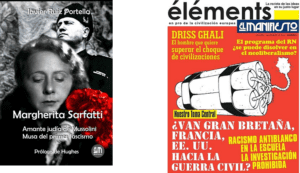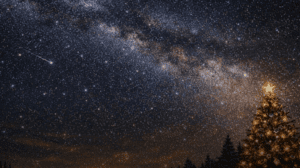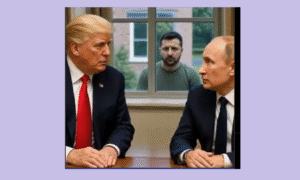Deja entender el gobierno que el uso del catalán en la UE se aprobará este semestre bajo la presidencia polaca. ¿Habrá alguien que se lo crea? Si se cumpliera, abriría la caja de los truenos para otras decenas de lenguas con derecho al numerito de dejarse oír en el Parlamento Europeo como el romanche, el bretón, el véneto y, por qué no, el aragonés y el castúo.
Si tenemos en cuenta el número de lenguas que un hablante utiliza como propias en la vida diaria constataremos que unos hablantes son monolingües, otros ambilingües y otros plurilingües. No es una cuestión de conocimientos, ni de privilegios, sino de circunstancias. Los que utilizan tres no son más que los de una, ni los que usan dos menos que los de tres. Sencillamente se necesita una, dos o tres, según los casos, en territorios monolingües como Madrid, ambilingües como Cataluña o trilingües como en los territorios bereberes de Marruecos.
Los monolingües disponen de una sola lengua con la que cubren todas las necesidades de la cotidianeidad. Es el caso del español, inglés, francés, italiano…
Los ambilingües cubren las mismas necesidades con dos. Galés e inglés, bretón y francés, tártaro y ruso, catalán y español… No son ejemplos tomados al azar pues no existen ambilingües de francés y polaco, ni de ruso y chino. A la situación ambilingüe se llega después de circunstancias, reagrupaciones y otros cambios históricos que la exigen. Es sabido que unas lenguas solapan a otras, y eso es una constante histórica, un paso obligado en la evolución. Es verdad que tradicionalmente se han considerado a las lenguas de manera independiente, y se han colocado en la misma lista al aranés y al chino. Y no está mal que se haga así, siempre que consideremos que es una información tan respetuosa como incompleta. El mundo del hablante monolingüe de aranés es minúsculo, y se ensancha un poco con el catalán y mucho más con el español. El de chino es inmenso desde el monolingüismo.
Los plurilingües cubren sus necesidades con tres: aranés–catalán–español; tamazight–árabe–francés.
Pero nos interesan los segundos, los ambilingües, que son los más frecuentes en el mundo. Más de la mitad de las lenguas sobreviven asociadas con otras. Un hablante ambilingüe dispone de dos lenguas propias y no cabe preguntarle si es más propia la una o la otra. Los valores son distintos, las situaciones en que se usan, también, pero la personalidad y la identidad debe tanto a la una como a la otra.
Ni en Cataluña ni en el País Vasco es posible vivir solo en euskera o solo en catalán. La información oral y escrita que se transmite en español es inmensa. Si el español desapareciera, catalanes y vascos tendrían que recurrir a una lengua de fuerte arraigo cultural como el francés o el inglés para sobrevivir, salvo si prefieren hundirse en el ostracismo.
Hablantes de lenguas que abandonaron al francés o al ruso
Pongamos el caso del vietnamita y el árabe argelino. Sus hablantes se han servido, o se están sirviendo, del francés como lengua complementaria, y lo han abandonado o lo van a abandonar. Los primeros lo hicieron tras la guerra de Indochina (1954) que puso fin a la época colonial. Hoy Vietnam habla inglés como lengua de comunicación complementaria, conscientes de la necesidad de ensanchar sus horizontes. Los argelinos se independizaron, también de Francia, en 1954, pero mantuvieron el francés. Desde hace dos cursos académicos el gobierno ha decidido dejar de enseñarlo en las escuelas, y después en los siguientes cursos de manera progresiva. Cambian al inglés. En dos o tres generaciones habrá desaparecido. Los argelinos tendrán al inglés como lengua complemento cultural.
Hasta la caída de la Unión Soviética la lengua complementaria del polaco y el húngaro fue el ruso. Desde entonces las autoridades académicas introdujeron el inglés, que es hoy, tras dos o tres generaciones, la lengua cultural de polacos y húngaros. En Vietnam, en Argelia y en Polonia y Hungría la lengua de transmisión intergeneracional es el vietnamita, el árabe de Argelia, el polaco y el húngaro, y la complementaria fue el francés para las dos primeras y el ruso para las dos segundas, pero las cuatro han cambiado al inglés y han podido hacerlo porque nunca el francés ni el ruso fueron lengua de transmisión generacional.
Hablantes de lenguas que no pueden abandonar al español
El vascuence y al catalán al igual que el vietnamita y el árabe argelino son lenguas condicionadas que necesitan el apoyo de otra, pero no existe la posibilidad de cambio porque la lengua que la mayoría de las familias vascas y catalanas transmiten o desean transmitir a sus hijos es el español, mucho más arraigada que el vascuence y el catalán. Por tanto, el español es lengua implícita, lengua tan propia como la otra. Pocas familias dejarán de transmitirlo en el cambio generacional, aunque en la escolarización vuelvan a conectarlos obligatoriamente o de manera casi obligada al catalán y al vascuence.
Digámoslo claro. Los hablantes de catalán y vasco llevan necesariamente implícito el castellano, no pueden prescindir de su uso. Tampoco podrían cambiarlo por el inglés como hicieron los vietnamitas, los argelinos o los estudiantes polacos y húngaros, porque la lengua más frecuente en la transmisión generacional del País Vasco y Cataluña es el español. Las políticas de cambio de lengua de apoyo en Vietnam, Argelia, Polonia y Hungría han triunfado o triunfarán, las de Cataluña y del País Vasco están condenadas al fracaso.
Es necesario reconocer, para coincidir con la realidad, que la lengua propia de Euskadi y Cataluña es también y sobre todo el español. Por lo tanto, quienes hablan vascuence o catalán ya están implícitamente representados en Europa. Se trata de la comunicación, y no de montar el numerito. Confío en que Europa lo entienda.
Nuestra revista Éléments va de obsequio
Ofrecida gratuitamente por la compra
de la biografía de Margherita Sarfatti
21,90 € en papel (y 9,90 € en versión digital)