Philip Roth es, probablemente, el último gran autor trágico de Occidente. Célebre por su vertiente más carnavalesca, en libros como El lamento de Portnoy (1969) e incluso El teatro de Sabbath (1995); en las primeras novelas protagonizadas por su alter-ego, Nathan Zuckerman, esa “creación definitiva de espejos del yo”; se eleva como el mayor discípulo contemporáneo de Sófocles, si bien influenciado por F. Scott Fitzgerald y Saul Bellow, en la parte última, mucho más crepuscular que festiva, de su carrera. Roth es un autor solar, viril, centrado en realizar una crónica moral de su generación, de su patria, atendiendo especialmente a dos nociones con las que polemiza, si bien reverencia, con rastros de rebeldía y respeto entremezclados: la tradición y la paternidad. Su Pastoral Americana (1997) es comparable a El Gran Gatsby (1925) en cuanto que Gran Tragedia Americana; y La mancha humana (2000) es, junto con Desgracia (1999), de Coetzee, otra “novela de campus” sobresaliente, la ficción literaria con un pathos más marcado de las últimas décadas. Pero es sobre todo en sus últimas obras, concisas en su forma y temáticamente centradas en la muerte, en las que destaca esa preocupación por el ocaso de la existencia: Elegía (2006), Sale el espectro (2007), Indignación (2008) y Némesis (2010); perfectas tragedias, que no desmerecen un ápice a las de Esquilo.
Si en su juventud Roth fue el escritor del Eros; en su vejez se convirtió en el cronista del Thánatos; y cuando consideró que ya estaba todo dicho, se retiró de la escritura en 2012, para terminar sus últimos días alejado del mundanal ruido, viviendo aislado en la Naturaleza, como Thoreau. Por las implicaciones políticas de su denuncia política, tan dura contra el progresismo como contra el conservadurismo, se le negó el Premio Nobel de Literatura. Eso no evita, antes al contrario, que no se pueda entender la fase actual en la que desde hace décadas se encuentra atrapada Occidente sin leer el ciclo protagonizado por Zuckermann, especialmente si nos referimos a las primeras novelas, centradas en la relación conflictiva con el legado familiar judío; ni aquellas en las que el alter-ego de Roth ejerce de testigo y se pregunta: “¿Quién está hecho para la tragedia y lo incomprensible del sufrimiento? Nadie. La tragedia del hombre que no está hecho para la tragedia, ésa es la tragedia de cada hombre”; sin desdeñar otros textos de fuerte carácter político, como Me casé con un comunista (1998) y, sobre todo, la ucronía titulada La conjura contra América (2004).
El amor y la muerte; el deseo y la angustia, son los sentimientos más universales del hombre. Los límites sobre los que se constituye la identidad privada y colectiva. El hombre trágico es aquel que se interroga, con un pie sobre el acantilado, acerca de esos límites, sin abandonarse a ningún consuelo imaginario revestido de ropajes religiosos, morales o psicologistas. También el amor, como la muerte, llega de forma
imprevista, bañado en incertidumbre, para cambiarlo todo: “Oh, Muerte, vienes cuando menos se te espera”. Ningún escritor contemporáneo le ha dedicado tantos libros, ni tan buenos, a la muerte, como Roth. Su pericia sociológica resplandece hoy por haberse anticipado a la “cultura de la cancelación”: narrando los efectos devastadores que el puritanismo puede tener, sin evidencias jurídicas, valiéndose únicamente del poder de la acusación; y también mostrando el intento por reducir la literatura a mera ideología: “¿Quiere defender una causa perdida? Luche por la palabra”. Frente al universalismo que pretende generalizar los males, Roth consigue superar cualquier frontera volviendo particular la tragedia. Esto es posible gracias a su mejor técnica narrativa: el narrador introducido como personaje en la propia historia. De esta forma, añade una capa más de complejidad a la perplejidad que el espectador siente ante la brutalidad de toda tragedia. Algo que, constreñido en el lenguaje preciso y duro de Roth, se potencia de manera exponencial.
La literatura de Roth es como las pinturas de Escher: el dibujo de una mano que dibuja una mano, elevado al infinito. Zuckermann es su espejo, que a su vez genera nuevos espejos narrativos, que se interesan por diversas tragedias a las que irremisiblemente están condenados a asistir. La escritura como juego de máscaras, la identidad como construcción ficticia de una persona: “Ya no le quedaba ninguna capa de retórica con que cubrirse: estaba atado y amordazado por la cruda realidad, sin poderse despegar de su meollo no hipotético. Ya no podía pretender que era algún otro, y había dejado de existir en cuanto caldo de cultivo para sus libros”. En el intento neo-barroco por camuflar lo inevitable: el dolor, la muerte, el olvido. Ese vacío que late en el fondo de la vida y de la identidad propia. Roth se atreve a traspasar el espejo, como Alicia, evidenciando hasta qué punto nuestra realidad y los conceptos filosóficos con los que la hacemos frente están envueltos en una espesa niebla de dudas. Llega mucho más lejos que el existencialismo de Camus, a la hora de interrogar a la comunidad por su necesidad de censurar; y llega mucho más lejos que Kafka, al buscar neuróticamente un sentido a la existencia, que termina por someternos a un sufrimiento que nos sobrepasa y que no somos capaces de comprender ni justificar.
También llega mucho más lejos que la auto-ficción; mientras que Carrère o Knausgård están condenados a la primera persona, ese alter-ego encarnado por David Kepesh, por Zuckerman, permite interrogar al que interroga acerca de lo que acontece en la vida. Valiéndose del artificio de la ficción, consigue llegar mucho más lejos en la interrogación por la verdad que con el registro incontaminado de la mera auto-biografía. Escribe Roth: “Todo el mundo pretende hacer interesante el dolor: primero, las religiones, luego los poetas, luego, no nos olvidemos de ellos, incluso los médicos, interviniendo con su obsesión psicosomática. Todo el mundo quiere
darle significado. ¿Qué significa este dolor? ¿Qué está usted ocultando? ¿Qué está exhibiendo? ¿Qué está traicionando? Es imposible limitarse a sufrir el dolor, también hay que sufrir su significado. Pero el caso es que no es interesante, ni tiene significado: es lisa y llanamente dolor, estúpido dolor, lo contrario de interesante, y nada, nada hay en él de valor, a no ser que el sujeto esté loco desde el principio”. Y aunque sabemos que es absurda, que carece de sentido, no podemos dejar de interrogar a la existencia, a nosotros mismos sometidos a ella.
El hombre en busca de sentido, inevitablemente enfrentado a los límites de la existencia humana y de su propia capacidad de conocimiento, es el sujeto trágico: “Tenía que convertir la tragedia en sentimiento de culpa. Tenía que encontrar una necesidad a lo que sucede. Hay una epidemia, y necesita encontrarle un motivo. Tiene que preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Que sea gratuita, contingente, absurda y trágica no le satisface”. Nadie ha retratado la más profunda soledad, ese desasosiego furioso y resignado que provoca el dolor, desde Dostoievski, con la pericia de Roth. Ese perfecto americano que es Seymour “el Sueco” Levov, equiparable sin desdeñar un ápice a Jay Gatsby, sometido a un dolor, de origen igualmente femenino, tan hondo como el de aquel, representa mejor que nadie el fracaso del “Sueño Americano”. Que la hija de un matrimonio envidiable, de ese hombre que pudiendo hacer lo que quisiera decidió mantener en pie el negocio de su padre, acabe radicalizada y convertida en terrorista, resulta incomprensible, pero es veraz; lo mismo se puede decir del viejo profesor Coleman Silk, purgado, a la manera de La broma (1967), de Milan Kundera, por culpa de una ironía malinterpretada según criterios racistas; o el anti-héroe Eugene “Bucky” Cantor, al que se le niega la posibilidad de luchar en la IIGM, y que tendrá que renunciar al amor, optando por el exilio, para salvar a una pequeña comunidad de la epidemia de polio.
Lejos del entretenimiento “ligero” que proporciona el best-seller, su poética tiene su fundamento en la catarsis pública y privada. La banalización ha ganado la lucha del imaginario, dejando a un lado la tragedia. Con terribles consecuencias para Occidente: “La lectura acabará siendo una actividad de culto. El libro ha perdido la lucha contra las pantallas. No puede competir con la pantalla de cine, con la pantalla de televisión, con la pantalla de computadora”. Volver a las novelas de Roth, tras su muerte en 2018, supone activar la forma más perfecta de tragedia comprendida dentro del mundo contemporáneo. Al sujeto hodierno, inmerso en un mundo desacralizado, la tragedia sólo puede sumirle en la más desasosegante perplejidad; pero es el reconocimiento de la “mancha humana” original que esa misma perplejidad nos propicia, lo que hace que entendamos el pathos inherente a la condición humana. La conciencia de nuestra propia muerte, únicamente atenuable mediante el deseo que nos produce el amor hacia el cuerpo del otro. La impotencia
de Zuckermann, en cuanto cronista, es la impotencia del lector, en cuanto público que debe verse reconocido en la purgación del hombre trágico. Y es también la dignidad sacra del reconocimiento, de la autoconciencia, cuando lo terrible irrumpe en la existencia.
Nos reconocemos en el protagonista de la tragedia porque nosotros también somos, como miembros de una comunidad y como “persona singular soberana”, protagonistas de nuestra propia tragedia existencial. Asistentes a la muerte del otro, dolorosa de por sí, y, al tiempo, reflejo de nuestra propia muerte gradual, finalmente siempre imprevista. Temprana y fatal. Nada hay más políticamente incorrecto que el sentimiento trágico de la vida. Ninguna lectura resulta más incómoda, en tiempos de “cultural studies”, que la impresionante obra narrativa de Philip Roth. Como Fitzgerald, como Hemingway, como Faulkner, como Bellow, como Cheever; y antes que todos ellos, como Hawthorne y sobre todo Henry James, es autor de una tragedia americana condenada a repetirse hasta el fin de la humanidad. Mientras haya hombres, habrá tragedia; el desprecio por lo trágico, en cambio, la adoración kitsch del optimismo antitrágico, sólo puede ser el signo más evidente de la obsolescencia de lo humano.


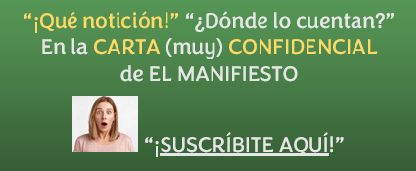









Comentarios